Joaquín Fabrellas
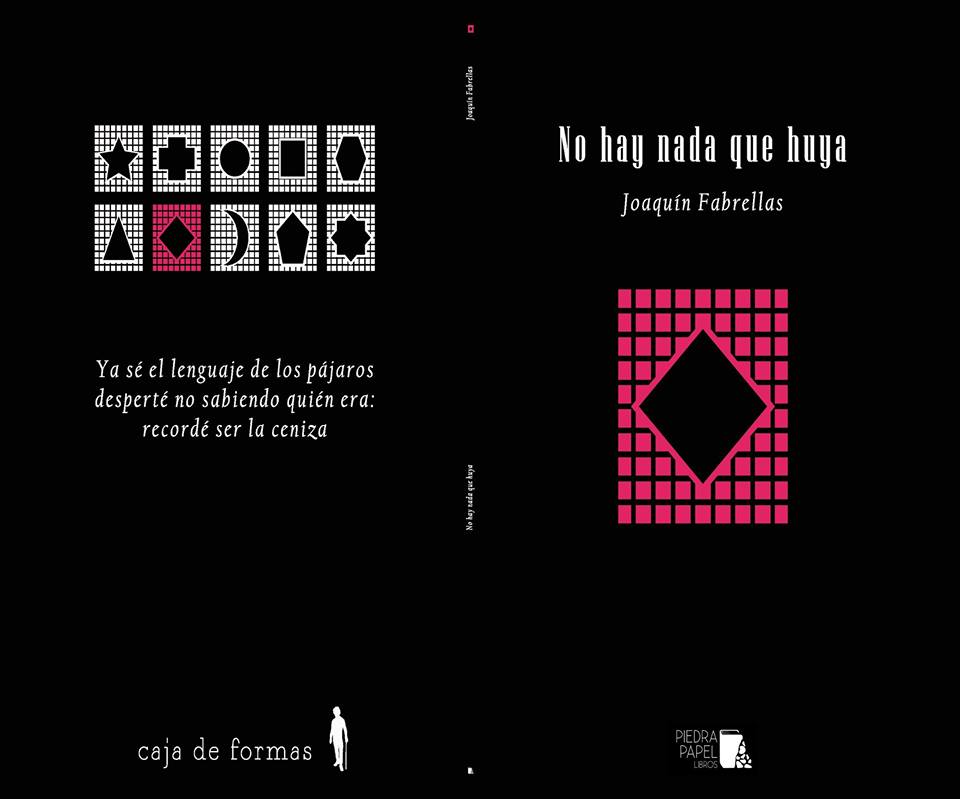
No hay nada que huya. Una introducción.
Joaquín
Fabrellas Jiménez
Durante el proceso de creación y escritura de este
poemario, (2005-2009), y las siguientes correcciones que le apliqué, estuve leyendo diferentes libros que influirían de forma capital en
este poemario, así como en las lecturas que a partir de ese momento realizaría,
por tanto, estos libros forman parte de mi educación sentimental. Los temas que
trataban estos libros son los que aún hoy me siguen interesando y los autores
que busco y más me interesan son los que tratan estos temas: la nada, lo inefable,
el silencio, la expresión poética, el lenguaje, la posibilidad de la palabra
poética, el origen del lenguaje poético…
En Variaciones sobre el pájaro y la red, así
como en La piedra y el centro, se tratan todos estos temas de forma
condensada. José Ángel Valente, además de ser un gran poeta que investiga en
las raíces del silencio, en la palabra poética, me puso en la pista de ciertos
autores como Mestre Eckhart o ciertas Cantigas de Alfonso X el Sabio que
hablaban de una figura, un monje que se perdió en un jardín en donde escuchó
por trescientos años el pájaro inagotable que hablaba de las bondades del
paraíso: ese era el lenguaje de los pájaros, el lenguaje puro que aparece en el
Corán, sin prejuicios y sin significaciones erróneas. En la Cantiga CIII de
Alfonso X el Sabio.
El poemario se abre con estos versos que definen el punto de partida del discurso poético:
Ya sé el lenguaje de los pájaros
Ya sé el lenguaje de los pájaros
Desperté
no sabiendo quién era:
Recordé
ser la ceniza
Intetar establecer un nuevo discurso olvidando todo lo anterior, covirtiéndonos en ceniza y labrando una nueva forma de decir.
Lo que
trataba de encontrar con este poemario era simplificar la línea emprendida en
el libro anterior: Animal de humo. Este es un
libro unitario y que trata de encontrar las bases purificadoras del lenguaje,
dividido en tres segmentos, se pregunta por las respuestas obsesivas del
destino del hombre en un mundo áspero.
Se
produce, por tanto, un salto al vacío, un salto hacia la suspensión del
lenguaje, como afirma Barthes en El grado
0 de la escritura, no crear lenguaje ni engendrarlo, suspenderlo.
Otra de las referencias principales de mi
poesía es la breve y hermosísima obra de Juan de Yepes, san Juan, una
referencia continua en mi escritura, un clásico que siempre enseña una lección
no vista. Tópicos como la cortedad en el
dezir, o el no sé qué que queda balbuciendo, lo no revelado en esos tus ojos deseados…ofrecen una
triple vía de conocimiento hacia el sentimiento poético: por una parte, una vía
revolucionaria de poesía religiosa, peligrosa en el contexto de la España de la
segunda mitad del S. XVI, una España ultra religiosa que cierra las puertas a
todo lo externo y donde la poesía del místico carmelita supuso un mazazo al
poder establecido durante el reinado de Felipe II, una obra que le supuso una
vida de cárcel y condena, así como el exilio a las Andalucías cuando reformó
parte de las cuarenta estrofas que compondría el Cántico.
La obra de san Juan también puede entenderse
como una vía de conocimiento, no ya hacia lo divino, sino como una línea de
aproximación hacia el fenómeno poético, hacia la creación pura, el discurso se
desviste de accidente y se convierte en sustancia, sustantivo, acto, hecho.
Aborda el misterio de la creación poética, o el misterio de la creación, tan
solo, estableciendo una contradicción paradójica entre lo que se puede
escribir, lo inefable, el silencio, la nada y lo que reside más allá de lo
visto por nuestros más que mermados sentidos en este mundo que el hombre apenas
comprende, y esta es una línea que crea y destruye el mensaje poético: nada puede
existir más allá del lenguaje poético, o más que existir, parece residir
momentáneamente vibrando tan solo en el discurso poético, nada hay antes y nada
hay después de lo que se escribe. Lo enunciado por Juan de la Cruz parece
entonces un monumento a la existencia y apunta certeramente hacia las más que
contradictorias fuentes herméneuticas y epistemológicas de la propia poesía: su
epifanía y exégesis.
Por último, otro de los grandes logros del
carmelita es el más que acertado uso del lenguaje en un momento en el que la
zozobra lingüística era evidente en un siglo convulso cuando las bases del
lenguaje poético había sido ligeramente esbozadas por la poesía de Garcilaso,
por Manrique, por Mena, ya muy alejadas las lecciones de Juan Ruiz o de Berceo.
Otro de los libros que influyeron de forma
decisiva en este poemario es la breve obra de Michel Foucault: El orden del discurso, donde se trata la
Verdad como constituyente directo de la realidad. Este mundo se construye
supuestamente mediante la Verdad, nos basamos en ella, el discurso de la poesía
no es ajeno a esa finalidad, el mensaje poético es cierto, es verdadero. Todo
discurso es verdad hasta que es utilizado por el poder con fines manipuladores
como sucede en los actuales sistemas políticos que declaran instalarse en la
más absoluta democracia, pero que tienen mucho cuidado a la hora de establecer
unos códigos de tratamiento de la imagen, así como del contenido de las informaciones
que se vierten hacia el público, o las más que dudosas formas de interacción de
la población. Que es a lo que parece que se ha relegado en estos últimos años
de economía política y consumismo
desaforado a una población que no encuentra formas de establecer un diálogo con
aquellos que nos gobiernan, por ello, la poesía se establece como el último
reducto original que se puede acometer desde diferentes posicionamientos, pero
que no puede evitar sobre todo ser verdadera en cuanto que no sirve a nadie, sino
a sí misma.
Esta poesía es más pura si se escribe desde
el discurso del loco o desde el sesgo inocente de la infancia que parece
residir fuera de este sutil equilibrio entre la realidad y la ficción. De eso
habla Foucault en su obra, así como de las sustancias estimulantes que hacen
suspender el juicio de forma improvisada y te acercan a ver la realidad de otra
forma única porque invierte el tiempo o los sentidos en la línea de Kubla Khan de Coleridge o Los paraísos artificiales de Baudelaire
que en este momento no nos interesan.
Otro de los libros y las lecturas que
influyeron en la formación del poemario, o que después ayudaron a fijar sus
bases conceptuales y que, por tanto, me ayudaron a repasar y a entender de otra
manera el poemario, es la obra de Roland Barthes, El grado 0 de la escritura, que me ayudó a comprender el discurso
de este poema extenso como un intento de suspender el lenguaje y despojarlo del
significado literal que aparece ligado de forma natural a las palabras; lo que
pretendía era crear un discurso que subvirtiese el discurso tradicional, a
veces, forzando la sintaxis hasta extremos casi ilegibles, otras, forzando el
léxico hasta perder su valor referencial y que signifique tanto como una nota
mal tocada en una partitura pero que chirríe y halle un camino nuevo en la
expresión y en la sonoridad del poema.
Mención aparte merece el poeta zamorano
Claudio Rodríguez, miembro de la generación del medio siglo, a pesar de que no
me guste hablar de generaciones o, incluso, de poetas, casi mejor de poemas,
porque la realización personal subjetiva del texto escrito pertenece al mundo
del milagro en el que se inserta la poesía, en ese punto mágico que defendía
con vehemencia mi muy admirado José Viñals, la poesía se instala en lo divino,
trae el misterio de la creación al mundo y lo hace visible, sensible, la
palabra preñada, de María Zambrano, el logos espermático, y de ahí, a Claudio
Rodríguez, la semilla, la simiente, lo que se crea de forma autónoma y se da,
como el trigo en el campo. Su obra, sus cinco libros publicados han sido una
influencia antes y después de la publicación y preparación de este poemario. La
referencia exacta de la que saqué el
título procede del poema “A las golondrinas”, del libro Conjuros, de 1958.
¿Por qué no hay nada que huya?
Otra obra capital, hablo de Obra en general,
es la influyente presencia y lectura del poeta jienense Manuel Lombardo Duro, que
condensa como nadie todos los intereses éticos y estéticos que a mí, como
poeta, me preocupan. Su investigación en torno al silencio, a la palabra, a los
límites de la creación, su radical mensaje desde la insobornable presencia de
su poesía me abre caminos intransitados hasta ahora y no tratados por mi
poesía.
Otra lectura que influyó en la escritura o la
recepción estética del mismo fue la de Ludwig Wittgenstein cuyo
Tractatus logicus-philosophicus fue
un descubrimiento hace muchos años sobre lo ilegible y la forma de entender lo
que es inefable y la conveniencia de enunciarlo o la necesidad de entender las
verdaderas funciones del lenguaje poético y su materialización tanto en el
discurso de poder del aparato gobernante como su realización intelectual y
estética en el plano poético.
Libro lento en su realización, ha tardado
nueve años en publicarse y, en muchas ocasiones, lo di por perdido. Lo que
tenía muy claro era que quería hacer una poemario diferente a los tres
anteriores que se insertaban en un discurso cercano al realismo tradicional y que respondían a las
preguntas propias de una edad y de una época, siguiendo corrientes naturalistas
que llevaban al poema a espacios narrativos y prosísticos y que con el tiempo,
he ido depurando, tratando de cultivar una estética más cercana al simbolismo
de raigambre alucinado, siguiendo la línea de la sugerencia, de la música
apagada, aquella que trabaja pocas notas, en una supuesta sencillez que
encierra un recorrido sentimental que anteriormente se escondía en una
experiencia de las palabras, pero no del sentimiento y mostrar un camino que
permanecía escondido y que yo he querido desvelar en este y en otros poemas que
vendrán.
Este poemario adopta entonces una forma que
no tiene que ver con el surrealismo, que tiene que ver con el irracionalismo, a
veces, expresionista, harto el poeta de fatigar las directrices de un discurso
apocado y de estética burguesa que pretende consolidar un discurso bien
pensante en poesía lo cual es la muerte de la misma, ya que el discurso poético
debe ser el que no celebra sino el fracaso de estas sociedades encumbradas en
el éxito cuando hay tan poco que celebrar.
Tratar de subvertir el discurso poético,
transformarlo en un antidiscurso que poco tenga que ver con el discurso formal
de la poética tradicional, de ahí los errores forzados a lo largo del libro que
suponen el rechazo a la sintaxis.
Es un intento también de superación de la metáfora y arraigo en la
capacidad simbólica de la poesía, libro de visiones, de imágenes, que trata a
la Naturaleza como el único constructo verdadero del mundo. Libro que descubre
o indaga en los límites del discurso poético y explora en el silencio, el vacío
y la nada. De ahí que en estos versos se trate a la Naturaleza como una forma de conocer el mundo que queda plasmado en la poesía, o la Naturaleza como el único lugar que ha encontrado todas las respuestas que el hombre no ha sido capaz de responder.

Comentarios
Publicar un comentario