En defensa de la Filología.
Joaquín Fabrellas
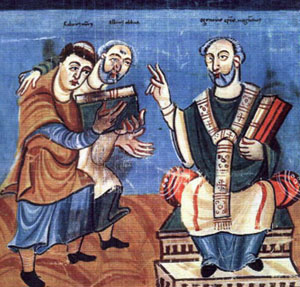 Imagen medieval de San Isidoro de Sevilla, patrón de la Filología
Imagen medieval de San Isidoro de Sevilla, patrón de la Filología
Ya sé que en estos tiempos es absurdo defender la lentitud. En estos tiempos en los que Marinetti sería feliz por el amor consumista hacia lo tecnológico, la violencia y la banalización de casi todo lo que hace poco tiempo era importante, entre otras cosas: el conocimiento, la cultura, el aprendizaje. Asuntos estos que han sido sustituidos poco a poco por los avances tecnológicos, entre otros, la aparición de Internet y una nueva manera de hacer las cosas, un avance que no ha sido lo suficientemente estudiado, quizá por su cercanía en el tiempo, la aparición de Internet ocurrió, como quien dice, anteayer. Sin embargo, se prefigura como el avance de Gutenberg, la aparición de la imprenta revolucionó de manera similar la portabilidad de la cultura y la democratización de la alfabetización para la población. Es cierto que ni en el siglo XV ni en el XXI la implantación de ambos avances fueron globales, por mucho que nos guste hablar de un fenómeno mundial; ni la educación se implantó para todos en el XV, ni el conocimiento global se ha instaurado en todos los países. Sin embargo, se extiende de manera paulatina con las consabidas consecuencias que ello conlleva: una nueva forma de apreciar el mundo y nuevas leyes restrictivas por parte del poder para uniformar ese cauce de libertad que trae un invento tan poderoso como Internet. No es este, empero, un artículo sobre las ventajas y los usos de Internet, no. Hablaba de la lentitud y quisiera redirigir este trabajo hacia lo que nombra el título: la importancia de la Filología, sí, con mayúscula.
Este no es un artículo excluyente, todas las ciencias son necesarias, las ciencias aplicadas han demostrado sobradamente su valor en un mundo moderno. Me pregunto qué debe sentir un doctor al salvar la vida a una persona, o la satisfacción que debe sentir un ingeniero al unir dos superficies abruptas.
Otro caso sería, eso sí, las relaciones fatídicas de la industria tecnológica con el poder, cómo se favorecen ciertos negocios que favorecen a cierta clase política deseosa de cobrar en rentas lo que no pudieron cobrar durante su ejercicio público, véase, por ejemplo, la construcción de los nuevos molinos de viento, de la arrogante industria tecnológica con aires de moderna sustitución a la industria eléctrica, donde se han visto envueltos ciertos vicepresidentes mundiales. No diré más.
Esto es un elogio a la lentitud, a las cosas que se han ido haciendo poco a poco, como el lenguaje, en particular, nuestro lenguaje, el español, su creación y evolución durante mil años, no está mal: goza de buena salud, lo hablan ya casi 500 millones de personas, otra cuestión sería ver las condiciones de esos 500 millones de personas, toda vez que muchos de esos hispanohablantes viven y conviven en un país tan complejo como Estados Unidos y que están relegados a ciertas actividades secundarias en el mundo laboral: los hispanos son los que limpian las ciudades, los que recogen a los niños del colegio, los que le hacen la comida a las familias estadounidenses,y a toda honra; sin embargo, sí es cierto que hay una clara actitud de desprecio por las clases acomodadas hacia el español, un idioma con el que comunicarse con los que te sirven, una clara diglosia, es decir, se establece una difereciación lingüísitica por motivos de prestigio que favorece una lengua a favor de la otra, en un país con un espíritu sajón, protestante y blanco. Las leyes estatales contra la implantación del español son cada vez más restrictivas y no se puede hacer nada por solucionarlo, pues la educación de los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos se ha desarrollado de manera precaria en sus países de origen y no continúa en el país que los acoge. La pescadilla que se muerde la cola; cuando el idioma en este caso es primordial para acceder a un buen puesto de trabajo, por tanto, no hay que ser triunfalistas en el análisis de las cifras de los hablantes de español, ya que están siendo condenados a un ostracismo social en el que no se puede traspasar la delgada línea que separa las clases sociales en una sociedad moderna como la americana.
Por ello la Filología conserva el idioma, por ello, en particular, la Filología es necesaria en este mundo tan rápido, raudo quizá hacia su continua expansión, pero que olvida que sin sustento, nuca se llegará a un cambio productivo. Los cambios de la antigüedad se sustentaron en profundos cambios de visión, se sustentaron en nuevos descubrimientos que cambiaron la percepción y la sensibilidad de los países europeos; el cambio del Románico al Gótico, que se vio apoyado por nuevas formas de construir y estas formas en pequeños avances tecnológicos que hicieron posible construir hacia lo alto, mientras en la filosofía el hombre se acercaba más a Dios, ya sin temerle, pero sí intentando comprenderle, allanando el camino para un próximo Renacimiento.
La Filología nos enseña a leer, nos enseña a comprender nuestro idioma y nuestro pensamiento, nos organiza el discurso en un mundo de discursos, pero son manipuladores aptos para un consumo desmedido, el lenguaje de las nuevas tecnologías: el de una publicidad alienante que marca las pautas que dirigen el comportamieto compulsivo-consumista de un mundo cada vez más inerme ante estos ataques, sobre todo entre la juventud más indefensa que se reconoce en estos discursos vacíos, que hacen de la cultura o de la lectura valores obsoletos. Todo debe ser rápido, sin tiempo para pensar porque esto es contrario a lo bien hecho, anulando nuestra capacidad más humana: la incertidumbre.
El derecho a la reflexión lo da la lectura, también la escritura, pero ese ya es un doble rizo de complicación formal y estética. Por ello recomiendo estos monumentos a la lentitud: los Ensayos de Montaigne, Las flores del mal, la obra de Nietzsche, la de Camus, T.S. Eliot, Wittgenstein, Georges Mounin, Ferdinand de Saussure, Hugo Friedrich y su Estructura de la lírica moderna, y tantos otros que enumerar no puedo.
Nos va la vida en ello.
Joaquín Fabrellas
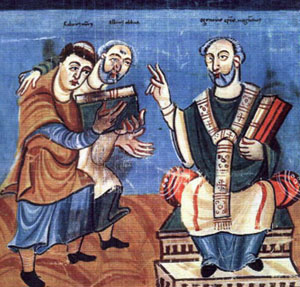 Imagen medieval de San Isidoro de Sevilla, patrón de la Filología
Imagen medieval de San Isidoro de Sevilla, patrón de la FilologíaYa sé que en estos tiempos es absurdo defender la lentitud. En estos tiempos en los que Marinetti sería feliz por el amor consumista hacia lo tecnológico, la violencia y la banalización de casi todo lo que hace poco tiempo era importante, entre otras cosas: el conocimiento, la cultura, el aprendizaje. Asuntos estos que han sido sustituidos poco a poco por los avances tecnológicos, entre otros, la aparición de Internet y una nueva manera de hacer las cosas, un avance que no ha sido lo suficientemente estudiado, quizá por su cercanía en el tiempo, la aparición de Internet ocurrió, como quien dice, anteayer. Sin embargo, se prefigura como el avance de Gutenberg, la aparición de la imprenta revolucionó de manera similar la portabilidad de la cultura y la democratización de la alfabetización para la población. Es cierto que ni en el siglo XV ni en el XXI la implantación de ambos avances fueron globales, por mucho que nos guste hablar de un fenómeno mundial; ni la educación se implantó para todos en el XV, ni el conocimiento global se ha instaurado en todos los países. Sin embargo, se extiende de manera paulatina con las consabidas consecuencias que ello conlleva: una nueva forma de apreciar el mundo y nuevas leyes restrictivas por parte del poder para uniformar ese cauce de libertad que trae un invento tan poderoso como Internet. No es este, empero, un artículo sobre las ventajas y los usos de Internet, no. Hablaba de la lentitud y quisiera redirigir este trabajo hacia lo que nombra el título: la importancia de la Filología, sí, con mayúscula.
Este no es un artículo excluyente, todas las ciencias son necesarias, las ciencias aplicadas han demostrado sobradamente su valor en un mundo moderno. Me pregunto qué debe sentir un doctor al salvar la vida a una persona, o la satisfacción que debe sentir un ingeniero al unir dos superficies abruptas.
Otro caso sería, eso sí, las relaciones fatídicas de la industria tecnológica con el poder, cómo se favorecen ciertos negocios que favorecen a cierta clase política deseosa de cobrar en rentas lo que no pudieron cobrar durante su ejercicio público, véase, por ejemplo, la construcción de los nuevos molinos de viento, de la arrogante industria tecnológica con aires de moderna sustitución a la industria eléctrica, donde se han visto envueltos ciertos vicepresidentes mundiales. No diré más.
Esto es un elogio a la lentitud, a las cosas que se han ido haciendo poco a poco, como el lenguaje, en particular, nuestro lenguaje, el español, su creación y evolución durante mil años, no está mal: goza de buena salud, lo hablan ya casi 500 millones de personas, otra cuestión sería ver las condiciones de esos 500 millones de personas, toda vez que muchos de esos hispanohablantes viven y conviven en un país tan complejo como Estados Unidos y que están relegados a ciertas actividades secundarias en el mundo laboral: los hispanos son los que limpian las ciudades, los que recogen a los niños del colegio, los que le hacen la comida a las familias estadounidenses,y a toda honra; sin embargo, sí es cierto que hay una clara actitud de desprecio por las clases acomodadas hacia el español, un idioma con el que comunicarse con los que te sirven, una clara diglosia, es decir, se establece una difereciación lingüísitica por motivos de prestigio que favorece una lengua a favor de la otra, en un país con un espíritu sajón, protestante y blanco. Las leyes estatales contra la implantación del español son cada vez más restrictivas y no se puede hacer nada por solucionarlo, pues la educación de los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos se ha desarrollado de manera precaria en sus países de origen y no continúa en el país que los acoge. La pescadilla que se muerde la cola; cuando el idioma en este caso es primordial para acceder a un buen puesto de trabajo, por tanto, no hay que ser triunfalistas en el análisis de las cifras de los hablantes de español, ya que están siendo condenados a un ostracismo social en el que no se puede traspasar la delgada línea que separa las clases sociales en una sociedad moderna como la americana.
Por ello la Filología conserva el idioma, por ello, en particular, la Filología es necesaria en este mundo tan rápido, raudo quizá hacia su continua expansión, pero que olvida que sin sustento, nuca se llegará a un cambio productivo. Los cambios de la antigüedad se sustentaron en profundos cambios de visión, se sustentaron en nuevos descubrimientos que cambiaron la percepción y la sensibilidad de los países europeos; el cambio del Románico al Gótico, que se vio apoyado por nuevas formas de construir y estas formas en pequeños avances tecnológicos que hicieron posible construir hacia lo alto, mientras en la filosofía el hombre se acercaba más a Dios, ya sin temerle, pero sí intentando comprenderle, allanando el camino para un próximo Renacimiento.
La Filología nos enseña a leer, nos enseña a comprender nuestro idioma y nuestro pensamiento, nos organiza el discurso en un mundo de discursos, pero son manipuladores aptos para un consumo desmedido, el lenguaje de las nuevas tecnologías: el de una publicidad alienante que marca las pautas que dirigen el comportamieto compulsivo-consumista de un mundo cada vez más inerme ante estos ataques, sobre todo entre la juventud más indefensa que se reconoce en estos discursos vacíos, que hacen de la cultura o de la lectura valores obsoletos. Todo debe ser rápido, sin tiempo para pensar porque esto es contrario a lo bien hecho, anulando nuestra capacidad más humana: la incertidumbre.
El derecho a la reflexión lo da la lectura, también la escritura, pero ese ya es un doble rizo de complicación formal y estética. Por ello recomiendo estos monumentos a la lentitud: los Ensayos de Montaigne, Las flores del mal, la obra de Nietzsche, la de Camus, T.S. Eliot, Wittgenstein, Georges Mounin, Ferdinand de Saussure, Hugo Friedrich y su Estructura de la lírica moderna, y tantos otros que enumerar no puedo.
Nos va la vida en ello.
Comentarios
Publicar un comentario